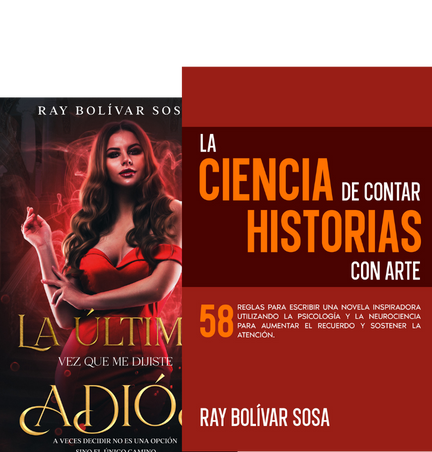España, 1942
«¿Qué significa la palabra amor? ¿Una persona ama para siempre o es solo un momento? Y, ¿qué es la felicidad?». Durante la noche había reflexionado sobre estas preguntas. Su madre y sus hermanos pequeños seguían durmiendo. Durante unos instantes revivió las palabras de Andrés. El fuego dulce y suave de su mirada, el ardor en sus palabras mientras insistía en proponerle matrimonio.
Había sido una noche intensa. Estuvo hablando con Fermina y Andrés hasta muy entrada la noche. Mientras se reían de las ocurrencias de Andrés pensaba vagamente en el peligro que corría la vida de su hermano, escondido en el monte, al mando de un grupo de maquis. Una y otra vez pensaba en lo mismo. Su hermano en el monte, los soldados en el pueblo y la violencia diaria en que se había convertido su vida. Primero la Guerra Civil y ahora esto.
Sigue leyendo en Amazon, precio 0.99€ o en Kindle.
Andrés esa noche estuvo diferente. En dos ocasiones sintió que se aproximaba demasiado, tanto que la iluminó una sospecha, mientras observaba los ojos de él, tan grandes y mansos. Y luego, cuando se marcharon y la casa quedó en penumbras, adormecidos la madre y sus hermanos, Andrés tocó despacio en su ventana. Abrió para evitar el remordimiento y en parte, debido a la curiosidad.
Durante más de una hora le suplicó que se casara con él. Como si fuera una cuestión de vida o muerte. Isabel Arznaga por fin, en medio de la tormenta, tuvo un asomo de luz e hizo la única pregunta de la que fue capaz. Una pregunta de la que luego se arrepintió porque Andrés, en vez de comprender su verdadero significado, se lo tomó como un agravio personal. El gesto del muchacho se convirtió en una expresión seca y vacía, con el rostro arrugado y la boca tensa. Sin mirarla a los ojos, tal vez reflexionando. Hasta que se desataron sus emociones.
—¿Crees que no simpatizo con tu hermano? ¿Piensas que soy un cobarde? —Entonces Isabel comprendió el tamaño de su error. Cuando quiso enmendarlo era demasiado tarde porque Andrés no atendía a razones. Se marchó acompañado de unas palabras enigmáticas que no la abandonaron durante la noche.
«Soy tan hombre como tu hermano y te lo voy a demostrar. Y cuando lo sepas, vendré a casarme contigo» —dijo antes de marcharse aprisa, envuelto en el viento de la noche. Al principio, Isabel no supo qué pensar. Incapaz de conciliar el sueño se asomó a la ventana. Así estuvo hasta las cinco de la mañana. De la cama a la ventana. La madre tocó a la puerta en dos ocasiones.
—¿Te encuentras bien, hija? —La respuesta fue siempre la misma hasta que la madre decidió entrar. Isabel miraba a través de la ventana. Fuera, el viento de los primeros días grises del otoño empujaba con suavidad las copas de los pinos. Theresa fue a sentarse al lado de su hija, sobre la cama.
—¿Se puede saber qué te ocurre? —Hablaba con acento francés. Era una mujer de carácter recio. Había crecido en Saint Jean Pied de Port. Un pueblo de los Pirineos cercano a la frontera española. En 1914, al inicio de la Primera Guerra Mundial, conoció a Javier Arznaga Fernández. Un joven aventurero que sirvió dos años como voluntario en la Cruz Roja. El amor surgió a primera vista y después de casarse se instalaron en un pueblo montañoso cerca de Llanes, en Asturias.
Sigue leyendo en Amazon, precio 0.99€ o en Kindle.
La madre de Isabel sonrió con amargura.
—El amor es un gran misterio, hija. —Isabel no contestó. Había heredado el carácter fuerte y enérgico de Theresa y el optimismo de su padre. Era la segunda de cuatro hermanos—. Isabel, —insistió la madre con ternura. La joven no reaccionó. Continuaba sumergida en su mundo, inmersa en su propia tristeza, convencida de que en el mundo no existía justicia, ni paz, ni alegría. La madre tragó en seco al reconocer sus propios demonios en el rostro de la niña. Había crecido demasiado aprisa en un mundo tumultuoso que navegaba a la deriva, un mundo cada vez más alejado del amor. Suspiró.
—Isabel, —dijo sin prisa, como si acabara de despertar de un gran letargo—. Tienes que dejarlo ir. —Por primera vez, Isabel miró a su madre, con los ojos tristes. Su negativa a salir de casa en los últimos meses, el esfuerzo de Fermina, su mejor amiga, para que, en vez de encerrarse, continuara su vida con normalidad.
Todo formaba parte del mismo problema. La desilusión total, y luego, por si fuera poco, el fantasma del hambre siempre rondando, la amenaza constante de una muerte segura bajo cualquier excusa. A decir verdad, nada de esto era comparable a la ausencia de su padre. «Como se aprende a vivir sin esperanza, sin deseos, sin amor».
Isabel alzó la cabeza. Lloraba.
—Es que lo extraño, mamá. —Pasaron unos segundos en los que un silencio oscuro inundó a la madre. Hasta que poco a poco salieron las palabras. Al principio, se expresaba con suavidad. Pero luego, a medida que recordaba su situación, el período de la guerra, la muerte de sus seres queridos y el asesinato de Javier, se encontró de pronto con un muro infranqueable, una pared de acero sostenida por el odio.
—Tu padre era un buen hombre, pero llorar no lo traerá de vuelta. ¿Entiendes? —Isabel seguía sin reaccionar. Lloraba con resignación, inmersa en el silencio de los que han perdido todas las batallas, derrotada y sin esperanza.
El bofetón resonó en la estancia. Isabel hizo silencio de inmediato, atónita, con la mano sobre la mejilla. Jamás su madre había usado la violencia contra ella. Los ojos de Theresa brillaban de ira.
—¡Llorar no traerá de vuelta a los muertos! ¡No he traído al mundo una mujer para que llore sino para que viva! —Isabel temía a la Theresa enérgica. En una competición de caballos el año anterior, no dudó en arremeter contra dos jueces que trataban de descalificar a Tristán. Por suerte, el arrebato de arrollarlos con el caballo no pasó de ser una mera anécdota que los hombres repetían con admiración.
Theresa provenía de una época que castigaba la debilidad. De niña, había sufrido suficiente maltrato como para comprender muy pronto que el odio y la violencia eran el mejor remedio para convertir un corazón débil y pusilánime en puro fuego. Eso trataba de enseñarle a su hija.
Theresa se levantó de un tirón.
—¡Ahora duérmete! Son las cuatro de la madrugada. Mañana tendremos que alimentar a los animales, limpiar los establos, ir a la iglesia. —Isabel interrumpió a su madre por primera vez en su vida.
Sigue leyendo en Amazon, precio 0.99€ o en Kindle.
—No pienso ir a la iglesia —renegó—. Soy una mujer libre. Siempre me lo has dicho. Nadie puede obligarme a ir a la iglesia. —Las miradas de ambas se cruzaron. Theresa hizo acopio de paciencia, aunque en realidad se encontraba muy cerca de la desesperación. También ella arrastraba sus propios dolores en silencio. Conocía muy bien el carácter de su hija, suave y dócil como el mar en calma, cuando no está abrazado a la tormenta. Por eso esta reacción, tan impropia de ella, la confundía.
—Isabel, por respeto a tu padre, a tus hermanos y por nuestra dignidad—. Hizo una pausa antes de continuar—. Las vacas no se ordeñan solas. Hay que vender la leche, sacar el ganado a pastar y no dejarnos vencer. ¿Me entiendes? —La madre buscó los ojos de Isabel y repitió la pregunta cansada de esperar, como si el cielo, la vida y los demonios de toda una eternidad se hubieran dado cita en aquella ocasión.
Desde hacía varias noches era incapaz de conciliar el sueño. No sabía la razón. Augurios, malos presentimientos. «Tonterías, solo son tonterías». Unas tonterías que destruían su calma a diario. Fue cuidadosa al acomodar la mano sobre el hombro de Isabel. Más calmada, se encontró de pronto ante una ciudad cargada de sueños cuyos fragmentos se resquebrajaban para dar luz a una verdad inquietante que temía reconocer. Se quedó meditabunda, perdida en su propia soledad, hasta que regresó a la realidad, como si un rayo de luz hubiera iluminado su propio desconsuelo.
—Hija, —dijo por fin—, nunca nos vencerán, jamás nos vencerán. La tomó de las manos con fervor, envuelta en una aureola de dignidad—. ¿Me entiendes?
En cierta forma, Theresa tenía razón. No obstante, a pesar de sus esfuerzos, cada vez contaban con menos recursos. La semana anterior el juez había dictaminado el embargo de sus tierras. La Guardia Civil los asediaba constantemente, a tal punto, que los tres empleados encargados de ayudarlos con el manejo del ganado se esfumaron de un día para otro. Por suerte, los hermanos pequeños fueron capaces de realizar la mayor parte de las tareas.
Theresa era el roble que daba cohesión a la familia. Soportaba vientos y huracanes. Después de la tormenta, siempre estaba ahí para continuar, pero ahora era diferente. Su entereza flaqueaba. No sabía qué hacer ante las decisiones de sus hijos. Los últimos dos meses habían sido especialmente difíciles. Y ahora, con la muerte del capitán de la Guardia Civil, la noche anterior, a manos del grupo de Pablo.
Parpadeó. No quería pensar en lo que avecinaba. En las represalias, las vejaciones. La noche continuaba su camino. Suspiró. Estaba tan cansada y su hija era tan terca. Habló de nuevo. Esta vez con tono conciliador.
—Tenemos todo el invierno por delante, hija, y solo nos queda el granero. —Levantó la mirada a través de la ventana, en la oscuridad, a menos de cincuenta metros, en el patio, rodeado por las estancias de los animales, el granero se alzaba impetuoso y dentro de él se encontraba su única riqueza, el grano.
Era capaz de olerlo a través de la distancia, no importaban las paredes, ni la lejanía, el granero olía a una sola cosa, vida. Las palabras de la hija terminaron por agotar su paciencia. «¿A quién había salido tan testaruda?» Isabel hablaba con vehemencia, con el rostro congestionado por la rabia.
—¡Por respeto a mi padre solo puedo matarlos! —Theresa la reprendió con dureza.
Sigue leyendo en Amazon, precio 0.99€ o en Kindle.
—¡Isabel! —La voz de la madre se convirtió en un rugido—. ¡No mataremos a nadie! ¡Esto pasará! —dijo tras una breve reflexión y suavizando el tono—. Todo pasa, lo bueno y lo malo, pero sobre todo lo malo. Luego, cuando haya pasado todo, tu padre será recordado como un héroe. Y Pablo, y José, y los abuelos. Todos los que han muerto volverán, hija.
Isabel miraba a su madre con los ojos abnegados en lágrimas. El asesinato del padre a manos de la Guardia Civil dos años antes, mientras regresaba de Llanes, había puesto fin a su inocencia. Desde ese día, su hermano Pablo se convirtió en uno de los prófugos más buscados por la justicia. Las palabras de la madre interrumpieron las reflexiones de la hija.
—Isabel, por favor. —La madre acarició el rostro de la hija—, estoy cansada. Por favor, duerme. —Obedeció en silencio. Con la mirada perdida. El dolor, por la muerte del padre, era tan vivo que tan pronto la madre cerró la puerta de la habitación se mordió los labios. Durante muchas noches había llorado su muerte, en la soledad de la habitación, pero hoy era diferente. La opresión en el pecho se negaba a abandonarla. Era el peso de la injusticia.
Antes de cerrar la puerta de la habitación se detuvo. Isabel se había acostado por fin. Pensó en advertirla, que no saliera de la casa bajo ninguna circunstancia. «¿Y si lo hacía?, si advertía a su hija, ¿qué le diría?, no salgas porque hace días tengo un mal presentimiento». Dudaba, hasta que decidió marcharse a descansar. Isabel dormía.
A eso de las cinco de la madrugada se levantó de la cama. Fuera, el viento seguía soplando con fuerza. «¿Qué debería hacer? Tal vez unirme a la guerrilla de mi hermano o escapar, huir». Escuchó el relincho de un caballo en la cuadra. Era Tristán. Sería capaz de reconocerlo a cien millas de distancia. Isabel se asomó a la ventana. El patio permanecía en silencio. La luz de la luna iluminaba con fuerza. Cogió una manta y fue a tranquilizar a Tristán. Esa fue la primera vez que tuvo la sensación.
Se detuvo en medio del patio. En el suelo yacían desparramados los aperos de labranza. Los colocó en una esquina. El caballo relinchó otra vez; la respiración nerviosa del animal cortaba suavemente el silencio.
—Tranquilo, Tristán. ¿Qué te ocurre? —dijo cuando llegó a su lado. En la cuadra, los animales recibieron su presencia con agitación.
—¿Qué os pasa esta noche? ¿Vosotros también queréis marcharos? —Tuvo que entrar en el cubículo de Tristán para que aceptara sus caricias. Aun así, el caballo seguía nervioso, relinchaba constantemente y de nada servían sus palabras dulces y tranquilizadoras. De nuevo, la sensación hizo que mirara en derredor. Suspiró aliviada. No había nadie. Estaban solos. Se le ocurrió entonces una locura. «¿Y si se marchaba con Tristán?». Al galope, llegaría a Llanes en menos de una hora. De ahí tomaría el camino de la Cordillera Cantábrica en dirección a los Pirineos, hacia la casa de los abuelos.
Mientras calculaba la distancia seguía acariciando al animal. En vez de tranquilizarse, Tristán mostraba cada vez más nerviosismo con relinchos cortos y alzando la cabeza. Por primera vez, Isabel escuchó con atención. La noche se había llenado de una niebla densa inusual y un olor… Pálida, se asomó a una de las ventanas. Al otro lado del patio, en el fondo, brillaba una llama en el interior del granero. «¡Fuego! ¡Dios mío, fuego!» Todo pasó tan rápido que tardó en comprender la situación.
Sigue leyendo en Amazon, precio 0.99€ o en Kindle.
Yacía en el suelo, aturdida por el golpe recibido en la nuca, entre la paja y el heno. El hombre no tardó en subir sobre ella. «Un hombre, ¿en la cuadra?» Sintió el peso de su cuerpo. El hombre reía. Acariciaba sus pechos. De un mordisco consiguió apartar el brazo del intruso y cuando quiso gritar, se encontró con el acero de la navaja en la garganta. El hombre observaba tranquilo la reacción de la joven.
—Grita. —Fue lo único que dijo. Sentía el filo del acero lastimando su carne—. He pensado mucho en ti, Isabel. —Se desabotonó la bragueta con la mano libre. Los animales no se estaban quietos. Alguien se asomó a la cuadra.
—Date prisa, Gómez o te quedas. —El hombre no quitaba los ojos de encima a la muchacha. Era tan joven, tan hermosa—. ¡Gómez!, —repitió el de la puerta.
—¿Qué pasa, hombre? Tardo menos de un minuto. —Arrancó el camisón a Isabel con violencia. La muchacha se acurrucó pálida, con los ojos cerrados, entre la paja y el estiércol, con el rostro desencajado y los brazos sobre el pecho. Gómez sonreía mientras agitaba la navaja a uno y otro lado—. Si te portas bien no te pasará nada. Tranquilízate.
La arrastró por el suelo con fuerza, tirando de los pelos hasta que la muchacha estuvo boca abajo, tendida sobre la paja, temblando. Cuando intentaba moverse o gritar sentía el filo de la navaja debajo de la oreja pinchando la carne, jugando a dolerle con suavidad, porque no se hundía completamente.
Entonces sonó el primer disparo en el patio. Ruido de pasos apresurados, gente corriendo y risas entrecortadas en medio de insultos. El aire se inundó de un olor a pólvora. Gómez, cargado de desesperación, sonreía.
—Mis amigos ya se van, pero tú y yo nos vamos a divertir. Lamió el cuello de Isabel y cuando trataba de abrirse paso entre las piernas de ella, el cañón de una escopeta colocado sobre la nuca paralizó su mundo.
Sigue leyendo en Amazon, precio 0.99€ o en Kindle.
!